Francisco Santos
Francisco Santos
Escritor Latinoamericano
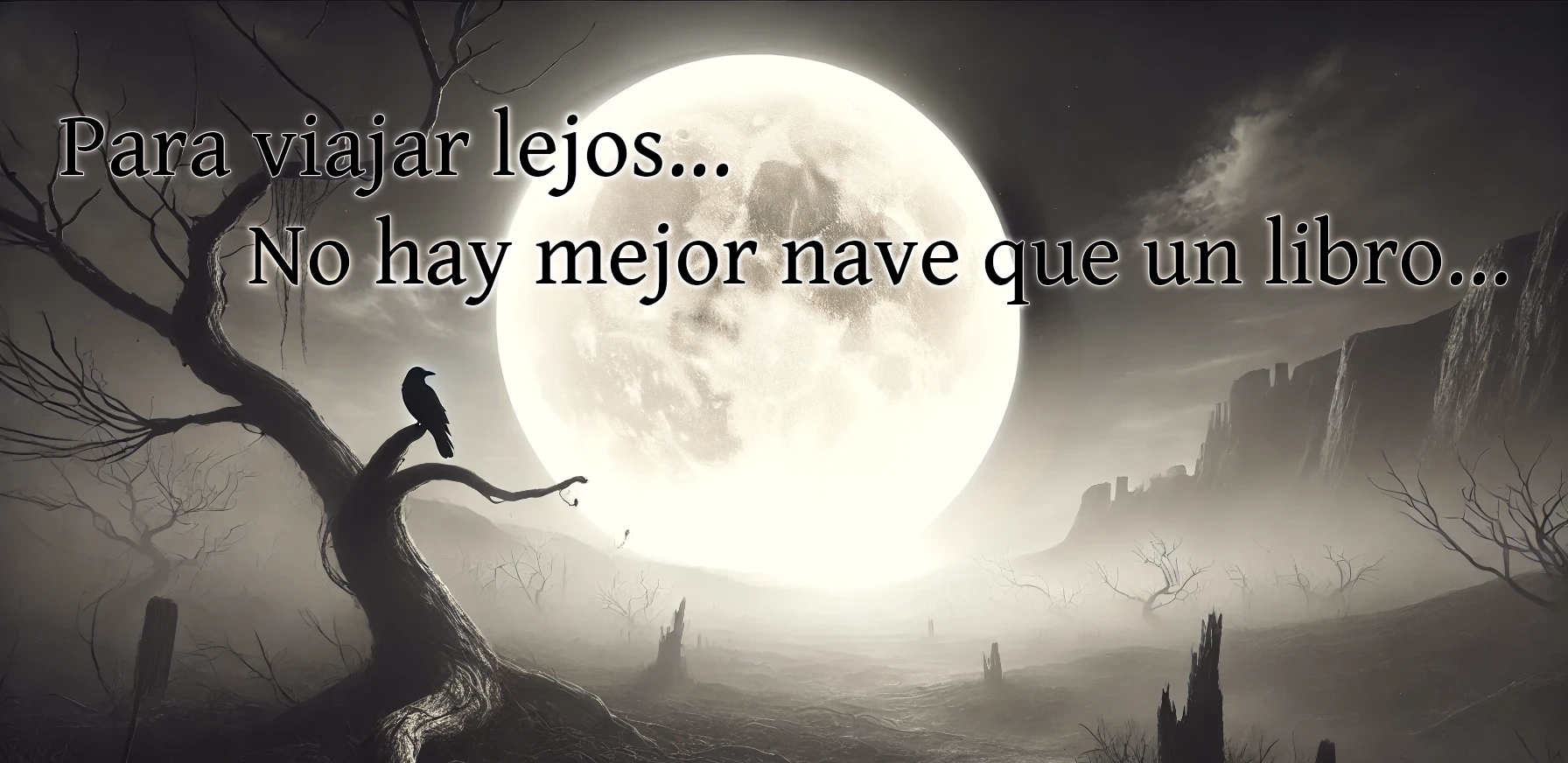
Actualmente, mi lugar de residencia es Guadalajara, en México. Así como me encanta leer, también disfruto mucho escribir. Ver el libro de turno terminado y publicado, después de tantos meses de trabajo inmerso en sus entrañas y perfeccionándolo una y otra vez, me llena de orgullo. De la misma manera en que un padre deja ir a uno de sus hijos para que viaje por el mundo, yo hago lo mismo, colocando en él mis mejores deseos de que llegue a buen puerto: a tus manos.
También soy amante de la naturaleza y disfruto del mar, de los bosques, y de una buena ducha fría en alguna cascada o arroyo que encuentre en mi camino. Me gusta la soledad, pero también estar cerca de los míos: mi familia y mis amigos. Cuido lo que me rodea: el agua, los árboles y los animales, compañeros invaluables en esta gran aventura que es la vida.
Escribo en los géneros de cuento, novela y ciencia ficción. ¿Por qué? Qué triste sería nuestro corto viaje en este mundo si no soñáramos y no compartiéramos nuestros sueños con los demás: contigo, conmigo mismo, con todos los que se acerquen y que serán amistosamente recibidos…
Soñar:
La ceniza ardiente dejó de serlo y, de la tierra yerta, brotaron las raíces de la vida en forma de gotas de agua. Los desiertos fueron una vez bosques, y la luz arribó para iluminar las nuevas y enormes olas del mar cubierto de peces. Los campos se poblaron de flores y los pájaros aprendieron a leer, arrancando con sus ávidos picos las letras de los libros, cantándolas sin cesar y alimentando a los hombres en forma de hermosas melodías preñadas de saber. Fue entonces cuando los hombres y mujeres aprendieron a volar, remontándose velozmente por los cielos como ángeles, aunque no eran ángeles, sino hombres y mujeres mortales, con ideales, triunfos y fracasos. En el cielo estrellado, en parajes lejanos, encontraron a otros como ellos, que también ansiaban emprender su propio vuelo. Así, la semilla de la vida se esparció como el trigo que se mece al viento y crece en la inmensidad de la pradera…
Novela:
Tzinzintli, acompañada del sumo sacerdote y de dos doncellas, oraba y quemaba resinas y trozos de ocote en un pequeño brasero colocado a los pies del ídolo de oro macizo que representaba al dios Curicaberi, el cual fácilmente alcanzaba un metro de altura. La escultura, que representaba a dicha divinidad, había sido elaborada con exquisita delicadeza, cuidando hasta los más mínimos detalles: una greca finamente labrada en el amplio penacho, y una multitud de hoyuelos trabajados en simetría sobre la rica túnica tapizada de jade, diminutas esmeraldas y botonaduras de perlas. Sin duda, era un fastuoso ídolo moldeado en barro y vaciado pacientemente con amor y respeto a su dios protector.
De pronto, se oyeron gritos en el exterior de la construcción hecha de tronco, arcilla y zacate. La princesa salió del lugar, seguida de cerca por el Mazateotl, y ante ellos llegaron dos jóvenes del poblado, sumamente alterados, que con agitado resuello dijeron:
—Señora, por el camino viejo que viene desde atrás del Cerro Gordo, más allá de las tierras altas, avanza un contingente de hombres barbados. Todos ellos portan armas y escudos que les cubren todo el cuerpo, y llevan algo parecido a penachos en la cabeza. No hay piedra ni macana que les haga daño. Al que los enfrenta, lo aniquilan. Ya arrasaron con el pueblo chichimeco que está muy al norte; el de aquellos que dicen ser tan valientes como el águila y el puma. No dejaron a un solo guerrero vivo, y los sonidos de los caracoles de los vigías dejan oír un chillido largo y continuo. Pensamos que vienen hacia acá.
Fue interrumpida en sus pensamientos por el sumo sacerdote:
—¿Los enfrentaremos?
—No —repuso ella—. Será peor. Son guerreros sanguinarios. Estamos acabados. —Y señalando hacia la choza de zacate, añadió—: Envía a diez hombres a esconder perfectamente la imagen de Curicaberi. Que lo entierren profundamente en la montaña y borren cualquier rastro. No permitiremos que los invasores se apoderen de él. Es nuestro. Es mágico, y no dejaré que sea motivo de su codicia. El oro es adorno y belleza para nosotros; para ellos, es su fin: su anhelo de muerte y destrucción.
Ciencia ficción:
Dos personas, hombre y mujer, jóvenes, enfundados en trajes blancos, manipulan herramientas en el interior del cerebro mecánico de un prototipo humano, colocado sobre una plancha de acero en el aséptico laboratorio de la Universidad de Robótica, ubicada en las afueras de la ciudad.
Ella, extrayendo una diminuta placa de oro con pinzas, dice:
—Este es el chip que siempre falla. Debemos hacer algo al respecto.
Él: —Sí, aunque ya mejoré el funcionamiento, de vez en cuando presenta un error, aunque pequeño. Debemos hacer lo mismo en este.
Ella, cerrando la tapa de titanio en la cabeza del robot:
—Date vuelta, pequeña.
El robot reacciona y gira sobre sí mismo, quedando boca arriba en la plancha, mostrándose ante sus creadores. Con ojos color café, mira impávida a los dos acompañantes, sonriendo amablemente.
Él: —Levántate y vístete. Ya no te molestará más ese tic en tu párpado derecho.
Ella, tomando el chip dorado, añade:
—Pero mientras tanto, no podrás ver con ese ojo. No te preocupes, no afectará tus labores en el hospital central.
La robot sonríe una vez más y, colocándose coquetamente el gorro blanco sobre su cabeza, responde:
—Está bien. Ya no me duele la cabeza.
Él la mira seriamente.
—Linda, tú no tienes sensibilidad de dolor o placer.
Ella ríe, y después de que el robot sale del laboratorio, ambos se quedan con semblante serio.
Él: —A veces siento miedo del incierto terreno que estamos pisando.
Ella guarda silencio y baja la cabeza.
Ensayo:
Esta mañana, antes del alba, subí a la colina y vi que el camino es libre. Sentí la altura de los cedros, el dulce aroma de los pinos, el viento en el rostro, el trinar de los pájaros bulliciosos ante el nuevo amanecer. Entonces llegó hasta mí un rumor, leve y nítido como el canto del arroyo, y comprendí su voz. A veces, debo caminar penosamente entre arbustos con espinas, escalar montañas hasta quedar exhausto, mirar al sol de frente y, agradecido, recibir su cálida lluvia de hilos de oro. No espero mucho de la vida, pero sí deseo dar a otros lo poco que pueda anidar en mí. También comprendí que cuando mire al sol en el ocaso, y en el mío propio, llegaré hasta donde silba el bosque, y me sentaré solo en la hojarasca, entre ardillas, muérdagos y flores, a esperar, paciente y decidido, a que detrás de algún árbol se deje ver, por fin, algún rostro conocido; uno de los míos… y me iré con él…
Extiende tu mano. Mis libros te están esperando...